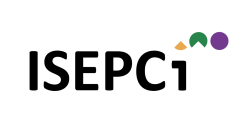Por Victoria Di Cosmo*
América Latina es una región con sobrada experiencia en golpes de estado. Lamentablemente, nuestro continente ha visto múltiples interrupciones a gobiernos democráticos, que en muchos casos derivaron en dictaduras sangrientas que dejaron marcas muy profundas en la vida política de muchos países latinoamericanos
En la mayoría de ellos, como Argentina, Uruguay y, aunque de forma más reciente, también Chile, las dictaduras y los golpes de Estado que las llevaron al poderson parte de un pasado que, si bien no se olvida, no son amenazas constantes a la vida democrática ni procesos socialmente aceptados o normalizados como antes. Argentina nos brinda un ejemplo de esto, cuando en 1985 se llevó a juicio a las juntas militares protagonistas de la severa dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983.
La decisión y posterior condena de quienes habían cometido delitos de lesa humanidad tras derrocar a un gobierno elegido por el pueblo argentino fue histórica, ya que por primera vez ese mismo pueblo estaba juzgando a dictadores en tribunales civiles propios del país. Si bien este hito en Argentina no significó el fin definitivo de las turbulencias políticas en el país, si marcó un punto de inflexión en la concepción de las dictaduras y en lo que la población estaba dispuesta a tolerar.
Como fue mencionado anteriormente, las dictaduras en la mayoría de países latinoamericanos ya no son una amenaza constante. Esto a nivel general es una realidad, pero a veces el pasado no está tan lejos como creemos.
Brasil: los golpes de estado no siempre son algo del pasado
Recientemente, los medios de todo el mundo han tenido al expresidente Jair Bolsonaro como protagonista, debido a la condena a 27 años y 3 meses de prisión que recibió. Es que el Supremo Tribunal Federal, lo encontró culpable de liderar una organización criminal que intentó llevar a cabo un golpe de Estado en 2023. Junto a Bolsonaro, otros siete acusados recibieron condenas por estar implicados en el intento de golpe.
En octubre de 2022, Lula Da Silva había resultado ganador de las elecciones que lo harían asumir su tercera presidencia a comienzos del año siguiente, 2023. Tan solo una semana después de la asunción, el 8 de enero de ese año, miles de seguidores de Bolsonaro invadieron los tres edificios estatales: el Congreso Nacional, el edificio de la presidencia, y el Supremo Tribunal Federal, ubicados en la capital brasileña. Los partidarios del expresidente exigían la intervención militar y la renuncia de Lula porque decían que habían ganado las elecciones que, según ellos, habían sido fraguadas. Como resultado, el gobierno nacional decidió intervenir federalmente Brasilia, y tras recuperar el control sobre los edificios, se detuvieron a más de 1500 personas. El hecho fue catalogado como terrorismo y como un intento de golpe de estado que buscaba devolver al poder a Jair Bolsonaro.
Dos años y medio después, Bolsonaro y otros siete acusados (considerados el “núcleo 1” por su protagonismo en el plan golpista), fueron condenados por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal. Entre esos siete acusados, se encuentran los exministros de Justicia, Inteligencia, Defensa y Marina. El 11 de septiembre, fecha del veredicto, se encontró a Bolsonaro culpable de todos los cargos de los que se le acusa: intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho, deterioro de bienes catalogados, daño calificado por violencia y amenaza grave, y de ser líder de una organización criminal armada.
En resumen, y como fue mencionado antes, se los acusaba de haber planeado un golpe de Estado para devolver a Jair Bolsonaro al poder, el cual había perdido en las elecciones de 2022 ante Lula. Además de quienes ya han sido condenados, la Primera Sala del Tribunal Supremo también tiene procesos judiciales abiertos en contra de otros participantes del intento de golpe, entre los que hay excolaboradores, un ex director de la Procuraduría General de la República, militares y policías.
El caso de Bolsonaro muestra un accionar por parte del Estado distinto al que han enfrentado otros golpistas de la región, asimilable al caso argentino mencionado antes. Salvando las distancias de los daños hechos por los militares argentinos y los golpistas bolsonaristas, en ambos se llevó a cabo un proceso judicial que trajo algo de justicia a quienes habían burlado la voluntad del pueblo en la elección de sus representantes.
En este punto es útil mencionar que si bien en líneas generales hay consenso respecto a los males asociados a los gobiernos dictatoriales, hay sectores de las distintas sociedades latinoamericanas que relativizan el accionar de dictadores, minimizando (y en algunos casos, negando) los delitos cometidos por los mismos. Al día de hoy, y a pesar de conocerse los horrores cometidos por los dictadores, muchos ciudadanos a lo largo y ancho de la región consideran que estos actuaron de forma consecuente respecto a los peligros que enfrentaban, como el comunismo, la subversión, etc.
La experiencia de otros golpistas en la región
Si bien aún no se sabe en qué condiciones se cumplirán las condenas dictadas a Bolsonaro y los demás partícipes del intento de golpe, la condena en sí sienta un precedente para los tribunales latinoamericanos, que en muchos casos han visto cómo los golpistas fueron condenados por juzgados extranjeros, dejando en muchos ciudadanos una sensación de impunidad.
Chile nos ofrece en principio un ejemplo de lo mencionado anteriormente. Augusto Pinochet fue el líder de una de las dictaduras más duraderas y sangrientas de la región, extendiéndose desde 1974 hasta 1990. Miles de personas perdieron la vida, el Congreso fue disuelto, los partidos políticos prohibidos, y quienes quedaron con vida vieron sus derechos civiles y políticos seriamente afectados. Tras estar protegido por la Ley de Amnistía (promulgada bajo su propio mandato) y asumir como senador vitalicio, fue detenido en Londres, llevado a tribunales ingleses y finalmente extraditado a Chile, donde murió cumpliendo prisión domiciliaria en 2006. Lejos estuvo de enfrentar a la justicia de forma acorde a la magnitud de sus delitos.
Alfredo Stroessner, líder de otra de las dictaduras más largas de la región, gobernó Paraguay entre 1954 y 1989. Al igual que en los otros casos, fue un periodo marcado por la violencia, la corrupción, y el retroceso en materia de derechos y garantías. Cuando su gobierno de facto se vio terminado, debió exiliarse al país vecino Brasil, donde murió sin haber sido juzgado por los crímenes cometidos en su gobierno.
Otro exiliado en el extranjero que no conoció la justicia en su país fue Fulgencio Batista, dictador cubano que tras años de violencia y censura, fue derrocado por el Movimiento 26 de Julio, liderado por Fidel Castro en 1959. El exilio para Batista lo llevó a República Dominicana, Portugal y España, donde murió lejos de la tierra a la que le infligió un gran daño.
Por otro lado tenemos a Alberto Fujimori, quien si bien llegó al poder de forma democrática en Perú, tras dos años de gobierno decidió llevar a cabo un autogolpe, cerrando el Congreso, suspendiendo todas las garantías hasta el final de su mandato en el año 2000, tras diez años de presidencia. Tras un periodo de exilio, intentó volver a Perú pero fue detenido en Chile, extraditado y condenado en su país. Si bien recibió un indulto que fue rápidamente revertido, luego fue llevado a la cárcel, y falleció en 2024.
Actualmente, la hija de Alberto Fujimori, Keiko, forma parte de la política peruana de forma activa y ha llegado a segunda vuelta en las tres elecciones presidenciales a las que se presentó, siendo la candidata de Fuerza Popular, un partido de derecha presente en todo el país. Algunas de sus propuestas han sido reintroducir la pena de muerte y luchar contra la corrupción (pese a tener causas de corrupción en su contra), además de dar a conocer que le concedería el indulto a su padre si llegara a la presidencia (cuando éste aun estaba con vida).
Fujimori no fue el único que habiendo sido elegido democráticamente, torció el rumbo hacia un gobierno dictatorial. En este sentido, Juan Maria Bordaberry, dejó atrás su elección democrática en el Uruguay de 1971 y en 1973 protagonizó un golpe de Estado siguiendo la fórmula típica de estos procesos: cierre del Congreso, restricción de los derechos políticos y libertades, prohibición de partidos políticos y violencia. Su gobierno fue terminado en 1976, pero su condena por crímenes de lesa humanidad llegó recién en 2006, cuando fue detenido. Pocos años después murió bajo prisión domiciliaria.
Los distintos casos de la región nos muestran un panorama poco uniforme respecto a los destinos de los militares y presidentes que interrumpieron el orden democratico. Algunos enfrentaron penas a cumplir en las cárceles de sus países o en sus hogares, otros pudieron evitarlo viviendo en el exilio, esquivando a la justicia hasta que la muerte los alcanzó.
En la mayoría de casos, los golpes de Estado y las dictaduras que les siguieron -que siempre contaron con apoyo abierto o encubierto de EEUU- dejaron profundas marcas en las sociedades latinoamericanas, que podemos ver al día de hoy cuando vemos a ciudadanos reivindicar los horrores perpetrados por gobiernos de facto, o considerarlos el mal menor. La lucha contra discursos de apoyo al fascismo que azotó a Latinoamérica anteriormente es probablemente una de las más persistentes, ya que como muestra el caso de Bolsonaro, a veces los golpes de Estado no están totalmente enterrados en el pasado.
*Victoria di Cosmo es Licenciada en Relaciones Internacionales e integrante del espacio «El Patio Trasero» y del observatorio de juventudes del ISEPCI.